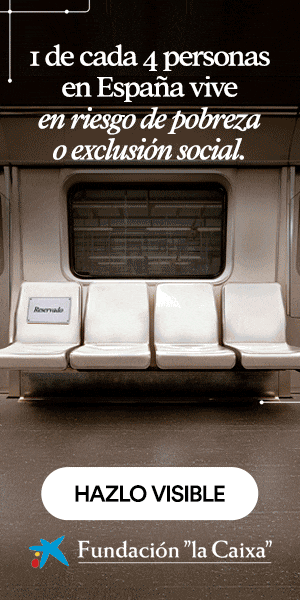Cuidado con el veneno xenófobo
Tengo una imagen grabada en mi memoria desde la infancia. Un cartel en la puerta de una pequeña tienda en un barrio obrero de la ciudad alemana de Dortmund. “No turcos. No españoles”, podía traducirse.
Yo era apenas un niño que había comenzado a leer, en el seno de una familia de emigrantes españoles de aquellos años 70, que compartía colegio y calle con niños alemanes. No podía entender aquella exclusión.
Con el tiempo fui asumiendo los falsos estereotipos con que algunos alemanes señalaban a la población inmigrante española: ignorantes, vagos, indolentes, desordenados, ruidosos, juerguistas, alborotadores, sucios…
Sabía que todos aquellos clichés eran mentira, porque yo vivía entre los señalados, testigo de su esfuerzo por vivir con estrechez, pero con dignidad, en una tierra extraña, entre extraños, sordos y mudos ante un idioma extraño.
En la vivienda que compartía con mis padres y mi hermana solo había dos habitáculos, pequeños ambos, uno para cocinar y comer y otro para dormir. El baño era comunitario, compartido en el pasillo con otras dos familias. Pero cuidábamos la higiene y procurábamos convivir con respeto.
Recuerdo haberme hecho pequeño ante aquellos dedos señaladores. Menospreciado. Atemorizado. Mis padres trabajaban duro para aquella gente, cumpliendo sus reglas. Pero nos señalaban como inferiores y culpables. Podía percibirlo, incluso siendo un niño. Pero, ¿culpables de qué?
No quiero ser injusto. También había alemanes acogedores. La mayoría, de hecho. Pero hace falta muy poco mal para que el mal se imponga.
Cuando llegué a España con mi familia me sentí feliz, porque aquí era uno más, sin señalamientos ni menosprecios.
Nunca pensé que en esta tierra de emigrantes podía germinar aquella planta del mal. Pero lo está haciendo. Aún de forma bastante minoritaria, pero cada vez más extendida, y abierta, y descarada, y desafiante.
No es solo la ultraderecha de siempre. Son eso: la intolerancia odiadora. Odian y excluyen todo lo que no se aviene a sus moldes estrechos de buen español. Son irreductibles, pero son una minoría.
Me refiero a los demás. A quienes no se identifican como extremistas y xenófobos, pero asumen sus argumentos, pero difunden sus señalamientos, pero se suman a sus acusaciones… Lo hacen con los valores de la vieja ponzoña xenófoba, pero utilizan nuevos eslóganes –“nacionales primero”- y nuevos métodos -las redes sociales, sobre todo-.
Y, lo peor de todo: los representantes políticos comienzan a extender el veneno, desde las instituciones, desde los ayuntamientos, desde los gobiernos autonómicos, desde los parlamentos, desde los partidos políticos…
Un día señalan falsamente a los menores inmigrantes como agresores sexuales. Otro día dificultan el empadronamiento de las familias inmigrantes, con la falsa excusa de que desbordan los servicios municipales. Al día siguiente mienten sobre la identidad extranjera de un terrorista…
Políticamente es tentador. Ante un problema difícil, como el paro, la precariedad laboral, la pobreza, las insuficiencias en los servicios públicos, es más rentable señalar a un falso culpable externo que buscar las soluciones auténticas pero complejas. Además, los inmigrantes no votan o votan poco.
Es fácil. Los inmigrantes son de identificación sencilla. A veces no hace falta ni escucharlos. Basta con verlos. Son diferentes, y los diferentes generan desconfianza. A partir de ahí, bastan unas cuantas exageraciones, manipulaciones y mentiras para que los clichés prendan y hagan su efecto.
Tentador y fácil, pero peligroso y difícilmente reversible. Encender la llama del señalamiento, de la discriminación y el odio al extranjero se logra con rapidez. Pero arrancar de las conciencias ese estigma puede costar mucho tiempo y, a veces, mucha sangre.
Hay que extirpar ese veneno antes que de que se extienda.
Primero, porque es mentira. Es mentira que los inmigrantes sean más delincuentes que los nacionales. Los datos lo demuestran. Es mentira que causen paro, porque asumen los empleos que rechaza la mayoría de los nacionales. Es mentira que saturen los servicios públicos, porque son más jóvenes y sanos y, además, pagan las mismas cotizaciones e impuestos que les proporcionan los mismos derechos que a los demás.
He llegado a escuchar de un grupo amplio de comerciantes en una gran ciudad del área metropolitana de Madrid que los ciudadanos chinos están exentos de impuestos por ley. Me lo decían con toda seriedad y convencimiento. Hasta tal punto proliferan los bulos más absurdos e increíbles.
Segundo, porque es injusto. La inmensa mayoría de los inmigrantes que llegan aquí, como mis padres cuando fueron allá, lo hacen con temor, con riesgo, con añoranza, con dolor, para buscar una vida mejor para ellos y los suyos. Muchas veces huyendo de la miseria, de la persecución, de la violencia, de la guerra. No nos invaden para echarnos de nuestras casas, o para “sustituir” nuestra religión o nuestra cultura…
Tercero, porque va contra nuestra historia. España es un país de emigración. Emigramos durante las hambrunas de comienzos del siglo XX. Emigramos al exilio tras el golpe fascista del 36. Emigramos en los 60 y 70 para huir de la miseria de nuestros campos. ¿Y ahora nos permitimos mirar por encima del hombro a quienes vienen con el mismo temor en la mirada y la misma hambre con que nosotros llegábamos a otras tierras y a otras gentes que nos acogieron?
Cuarto, porque es empobrecedor. La inmigración aporta trabajo, juventud, energía, ideas. El mestizaje enriquece. La endogamia empobrece.
Quinto, porque deteriora la convivencia. ¿Hasta qué punto? Hasta un punto muy alto, si hacemos caso a la historia y a lo que aún hoy contemplamos en otros lares.
Estamos a tiempo.
Esta sigue siendo tierra generosa, solidaria. Tierra de acogida.
No dejemos que nos inoculen el veneno de la xenofobia.