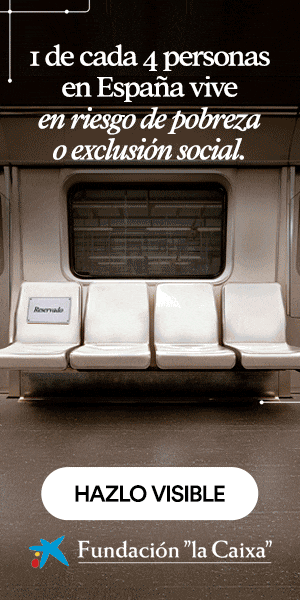Marisa Paredes: el brillo eterno

Marisa Paredes: el brillo eterno
No es que sea especialmente vasta la galaxia del cine español, pero si es un espacio más allá de la a veces muy insoportable realidad material cotidiana donde brillan como estrellas llenas de luz algunos nombres memorables que nos han acompañado ayudándonos a trascender a la miseria habitual en la que se ha convertido la vida pública, y entre ellas hay algunas cuya luz no se apagará nunca. Marisa Paredes no fue solo una estrella; fue una constelación entera, una mujer que llenó la pantalla con su elegancia, su voz rota de matices y una mirada que lo decía todo. Marisa tenía el don de convertir cualquier papel en un poema, cualquier gesto en un acto sublime de verdad. Era una de esas actrices que sabían que el arte no es mera representación, sino el hallazgo de algo íntimo, profundo y trascendente.
Nació en Madrid, hija de una portera y un obrero, a pocos metros del Teatro Español, donde se velarán sus restos, y fue allí donde, siendo casi una niña, decidió entregarse a una vida de ficciones tan reales como ella misma. No fue un camino fácil: aquella España gris, fría y de dictadura sucia y nauseabunda, aún herida por el polvo de la posguerra, no parecía dispuesta a abrir espacio a una joven con sueños de actriz. Pero Marisa, como todas las mujeres que han dejado huella, nunca entendió de los límites ni de moldes impuestos y menos por la jeraquía siniestra de los vencedores, entre yugos y flechas y casullas y crucifijos. Su primer contacto con el teatro y el cine fue más que una vocación; fue una necesidad. Desde su juventud, su talento fue abriéndose camino hasta convertirse en una de las grandes damas del cine español, con un recorrido tan profundo como inolvidable.
Marisa Paredes poseía una de esas presencias tan raras y tan necesarias en el cine contemporáneo: las que no buscan conquistar la pantalla, sino conquistar al espectador
Aunque parezca un tópico, es una realidad evidente que la cámara la amaba porque era capaz de absorber al personaje, aunque estuviera lleno de aristas, dolor o desencanto. Marisa se movía entre luces y sombras como si ese fuese su hábitat natural, como si en cada silencio pudiera desvelar verdades que nadie más se atrevía a pronunciar. Fue Becky del Páramo en Tacones lejanos (1991), una diva deslumbrante que bailaba entre el glamour y el abismo; fue Leo Macías en La flor de mi secreto (1995), una escritora rota que nos enseñó la fragilidad de la verdad; y fue la entrañable madre de Todo sobre mi madre (1999), esa obra maestra que no sería la misma sin su presencia, tan elegante como conmovedora.
Fue Pedro Almodóvar, con quien trabajó en varias ocasiones, quien supo leer en Marisa Paredes su capacidad para convertirse en ícono sin perder un ápice de humanidad. Almodóvar la retrató como una musa y como una heroína, entregándole personajes que solo ella podía habitar: mujeres rotas, magníficas, siempre complejas y nunca convencionales. No obstante, Marisa fue mucho más que una actriz del ‘universo Almodóvar’. Colaboró con grandes directores como Guillermo del Toro en El espinazo del diablo (2001) o Roberto Benigni, mostrando su versatilidad y su entrega absoluta al oficio.
Si Marisa Paredes habitaba los personajes con tal maestría era porque comprendía la condición humana como pocas personas: sus alegrías y su desesperación, sus contradicciones, su belleza frágil. Su rostro podía ser un lienzo donde el amor y el desconsuelo danzaban a partes iguales. Poseía una de esas presencias tan raras y tan necesarias en el cine contemporáneo: las que no buscan conquistar la pantalla, sino conquistar al espectador.
Pero Marisa Paredes no solo vivió en los escenarios o frente a una cámara. Fue también una mujer comprometida, una voz necesaria en defensa de la cultura y la libertad. Cuando asumió la presidencia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entre 2000 y 2003, lo hizo con la misma pasión y determinación con la que interpretaba a sus personajes. Era consciente de que la cultura no es un adorno, sino un espacio para la verdad, un refugio para el pensamiento y un acto de resistencia. Con ella el cine español gritó No a la guerra con la intensidad que merecía la mentira de Aznar y sus falsas armas de destrucción masiva.
Su carrera fue coronada con premios y honores, pero Marisa Paredes nunca pareció actuar por la vanidad del aplauso. Los reconocimientos, como el Goya de Honor en 2018, fueron la confirmación de algo que el público ya sabía: que en ella habitaba una actriz irrepetible, una de las más grandes. A lo largo de más de seis décadas, se consagró como símbolo de un cine español que bebía de la memoria, la vanguardia y la valentía.
En su despedida, queda la certeza de que Marisa Paredes no nos deja del todo. Seguirá aquí, eterna, en cada uno de sus personajes, en cada película que nos enseñó a ver con nuevos ojos. Queda su voz, queda su mirada, queda el eco de su talento. En una escena de La flor de mi secreto, Marisa, como Leo Macías, decía: “Estoy hecha de pedazos de ti”. Quizá, en realidad, Marisa estaba hecha de pedazos de todas las mujeres a las que dio vida, de todos los sueños, dolores y alegrías que interpretó con una honestidad insuperable.
Hoy, el cine español pierde a una de sus grandes damas, como dice el resto de la prensa con respeto pero no sin cierta cursilería, pero su luz, como la de las constelaciones, seguirá brillando. Marisa Paredes ha dejado este mundo, no la pantalla, el arte y el corazón de quienes la admiran.