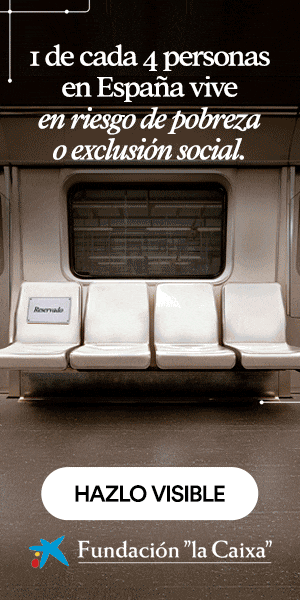Al alba, o la canción que sigue amaneciendo sobre la vergüenza
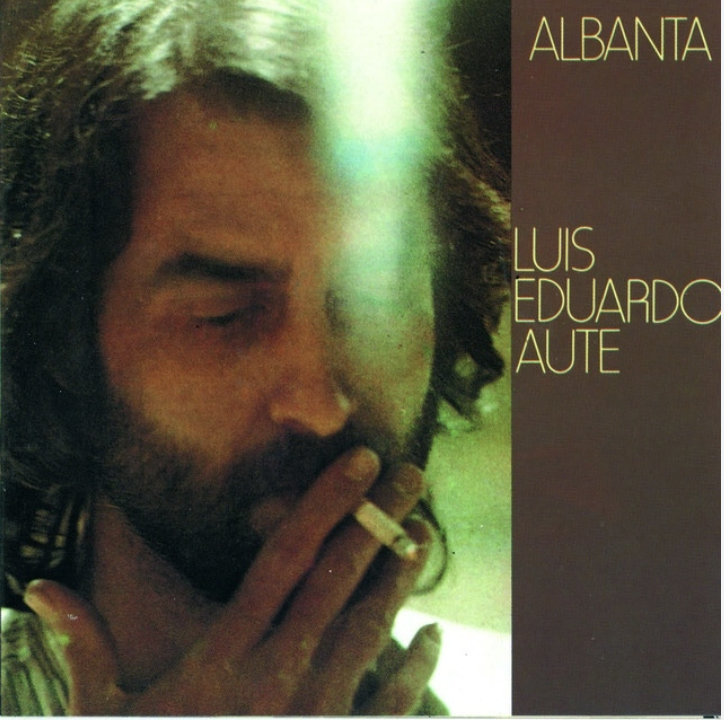
Hay canciones cuyos autores no las escriben para ser simplemente interpretadas, sino para perdurar, para resistir al paso del tiempo y mantenerse vivas en la conciencia. Algunas nacen ya con la forma exacta de la herida. De eso hablamos aquí.
Son pequeñas y desgarradoras, como un lamento que no puede alzarse en voz alta porque sería arrastrado por el viento de la represión. “Al alba”, escrita por Luis Eduardo Aute en 1975, no es solo una canción: es una elegía escondida en un susurro, una flor temblorosa nacida al borde de la fosa, y un acto de resistencia estética en los estertores de una dictadura moribunda que quiso marcharse fusilando. Tiene el rostro de Rosa León, y su voz: la que nos conmovió por su belleza tan personal.
Hay que tener una sensibilidad particular para escribir, desde la metáfora del amor, una despedida que es en realidad una reacción por la vida. Y hay que tener el coraje de asumir ese gesto como un compromiso ético, como manifestación de una conciencia que no admite la indiferencia. En los últimos meses del franquismo, cuando derramar la sangre de los adversarios políticos todavía era doctrina, cuando el garrote vil – el instrumento cruel que segó la vida de Salvador Puig Antich en un acto brutal de barbarie cruel y miserable – y el pelotón de fusilamiento eran más reales que el futuro, Aute escribió una canción de amor que bien puede entenderse a los condenados, a los que iban a morir “al alba”, y lo hizo sin levantar la voz, sin nombrar a nadie, porque la censura se alimentaba de nombres propios, pero no podía tragar las imágenes puras del lenguaje poético, el que desde los años 50 iba más allá del discurso político y en las postrimerías franquistas dejaba en evidencia la insoportable necedad del tirano y sus acólitos.
Es falso que el arte pueda mantenerse al margen del conflicto político, que podamos establecer una línea que diferencie lo político de lo estrictamente cultural. Lo supieron bien los que, como Aute, Rosa León, Paco Ibáñez, María del Mar Bonet, Raimon, Bernardo Fuster o Llach, en la música, o José Agustín Goytisolo, Celaya, Gil de Biedma o Ángel González, en la poesía, o Marse y Juan Goytisolo en la novela, o Buero y Gala en el teatro, ofrecieron sus palabras como trincheras culturales en tiempos de silencio. Celaya dejó escrito “maldigo la poesía concebida como un lujo/cultural por los neutrales”, cantada por Paco Ibáñez. No se trataba de propaganda: era más profundo. Eran cantos de duelo y de justicia, ofrendas a los ausentes, espejos para que la gente pudiera reconocerse sin humillación. Frente al discurso oficial del régimen —gris, marmóreo, cínico—, se erguía una forma distinta de verdad: la que nace del temblor de una voz cuando canta que teme a la madrugada, no por el gallo ni por los coches, sino por el peso de una muerte injusta que viene con el primer rayo de luz.
Aute no militó en ningún partido antifranquista, no hacía falta. Su obra fue siempre un lugar de abrigo para quienes creían en una cultura libre, laica, sensible al dolor de los otros, el paradigma de aquella oposición que se ponía en pie en los años oscuros. Su compromiso fue silencioso pero radical: un compromiso con la belleza como acto político, con la palabra como refugio de humanidad. En un país donde el terror era método de gobierno, donde las paredes oían, donde la justicia era una parodia militar, escribir canciones como “Al alba” equivalía a encender una llama que podía ser vista desde las celdas, desde los campos, desde los exilios interiores.
Pero una parte de España, que tanto debe a quienes construyeron esa cultura del coraje, parece empeñada en dejarse atraer por los que insisten en olvidar. Algunos de ellos, supongo, por no haber dado la cara cuando tenían la la posibilidad de hacerlo, y lo evitaron. Hay una parte de la derecha política y mediática que se ha especializado en desdibujar los contornos de aquel régimen que sufrimos y de aquella violencia. Desde las tribunas de VOX se glorifica un franquismo sin fusilamientos, sin miedo, sin fosa común: un paraje de pantanos que nubla el entendimiento hasta convertirlos en payasos. Desde las declaraciones performativas de Isabel Díaz Ayuso, que se desenvuelve, me imagino, entre la ignorancia y la indigencia intelectual, se despliega una estrategia de negación, de caricaturización del antifranquismo, como si quienes se opusieron a la dictadura lo hubieran hecho por capricho ideológico o por resentimiento personal. Qué tremenda obscenidad convertir el horror en anécdota, la tortura en leyenda, la represión en exageración de comunistas trasnochados. Qué vergüenza negar una placa en la vieja y siniestra DGS decorada hoy como el altavoz de la estupidez de una señora sin mayor profundidad que la de un patán en la Casa Rosada o en La Casa Blanca. Al fin y al cabo son herederos directos de lo que Camus llamó: «la aristocracia de una ‘banda’, la realeza del crimen y la cruel señoría de la mediocridad.»
Y sin embargo, Al alba persiste. La escuchamos y algo en nosotros reacciona. No es una cuestión de nostalgia, sino de memoria. No se trata de llorar el pasado, sino de no traicionar su lección. Aute canta a los que fueron silenciados y nos obliga a no cerrar el libro antes de la última página. Su canción —aparentemente sencilla, melancólica— guarda en su interior el temblor de la historia, como un pozo de agua oscura que nos devuelve el reflejo de lo que fuimos entonces y lo que hoy no debemos permitir volver a ser.
Porque hay algo profundamente inquietante en esta España que vuelve a debatir si fue para tanto. En esta España donde se aplaude el revisionismo, donde los nietos de los verdugos exigen respeto a su memoria. En esta España donde aún se discute si Franco fue un dictador “tan malo”. Como si cinco fusilados al amanecer en los últimos estertores siniestros del régimen no bastaran para el juicio moral. Como si toda la maquinaria de represión sistemática durante cuarenta años de miseria moral y material no pesara lo suficiente sobre la historia.
Luis Eduardo Aute, como tantos otros cantantes, poetas, escritores, intelectuales y artistas de su generación, entendió que la cultura es también una forma de resistencia. Que el silencio no es neutral. Que quien canta al amor cuando fusilan a los hombres, canta al amor contra el crimen. Y que hay formas de la belleza que son, en sí mismas, formas de la justicia. Por eso Al alba es también un manifiesto de la izquierda cultural que se forjó en los años más duros, cuando los versos eran vigilados, y una canción podía ser más peligrosa que un mitin.
Mientras haya quien quiera tapar la memoria con banderas y pulseritas y declaraciones pasmosas que hacen del apropiacionismo de las palabras que dieron forma a la oposición decente, mientras haya quien disfrace de libertad la nostalgia de un régimen sangriento, quien banalice la violencia institucional o transforme la transición en una mitología que iguala a los que defendieron las libertades y la democracia y los verdugos, Al alba seguirá sonando. No como consuelo, sino como advertencia. Porque su amanecer no es el de la esperanza, sino el de la conciencia. Y porque mientras escuchemos en ella la voz del que anhela no morir todavía, sabremos que aún no hemos perdido del todo nuestra capacidad de recordar y, sobre todo, de no perdonar el olvido.