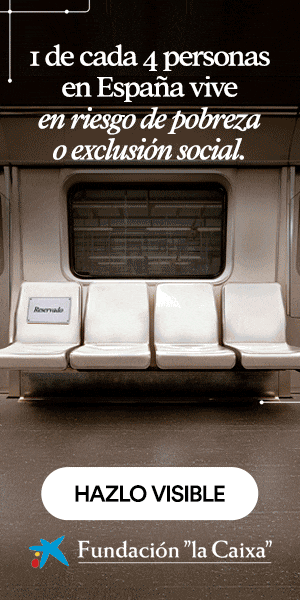La novela burguesa: contradicciones y reflexión crítica (II)
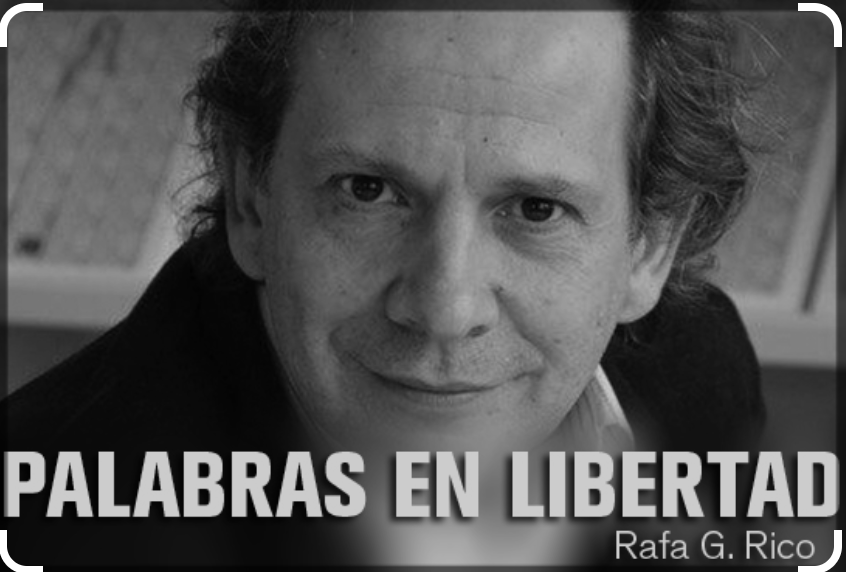
Conviene rescatar algunos debates o al menos algunas ideas para que no se nos escapen las reflexiones necesarias para mantener el interés sobre nuestra historia literaria, más ahora con este aluvión de ‘novelas’ cuya única intención es introducir giros narrativos cada diez paginas o, peor aún, ejecutarlos a varias manos. La idea de novela burguesa siempre ha sido objeto de debate en la crítica literaria, porque es un concepto especialmente celebrado por la más próxima al pensamiento marxista. Merece la pena que reflexionemos por un momento para tratar de acercarnos a esta parte de nuestra historia literaria desde una perspectiva abierta.
Más allá de las discusiones sobre los términos, existe un fenómeno literario unido de forma natural al ascenso y consolidación de la burguesía como clase dominante a lo largo del siglo XIX: la novela. Este género, que alcanzó su apogeo entre 1830 y 1900, refleja no sólo la vida material de esta clase emergente, sino también —y quizás más significativamente— sus contradicciones internas, fruto de sus aspiraciones y de sus fracasos.
.
Un género de clase: producción, consumo y representación
Los hechos son irrebatibles pues la novela burguesa surge en un contexto histórico concreto que la determina: el del proceso de industrialización europea, la subsiguiente expansión del capitalismo y la progresiva hegemonía económica, política y cultural de la nueva y flamante clase emergente, la burguesía. Así que no es casual que el desarrollo de este género coincida con estos procesos estructurales de la sociedad. Para Lucien Goldmann, filósofo francés y sociólogo judío de origen rumano que conceptualizó el estructuralismo genético, idea que afirma que existe una homología entre las estructuras socioeconómicas y las formas literarias, las obras reflejan la visión del mundo de un sujeto ‘transindividual’ o perteneciente a una clase social.
Hay tres elementos fundamentales que definen la novela burguesa como fenómeno de clase: las condiciones materiales de producción, puesto que la novela moderna surge vinculada al desarrollo de la imprenta industrial, la ampliación del público lector y la profesionalización del escritor, todos ellos fenómenos ligados al desarrollo capitalista. Junto a estas características, se encuentra el circuito de consumo, porque a diferencia de la literatura popular o folclórica, la novela decimonónica se dirige principalmente a un público burgués, capaz de adquirir libros: este público, alfabetizado y con tiempo de ocio, constituye el mercado principal. Y, finalmente, se caracteriza también por su contenido de representación, aquél que le resulta muy familiar al lector: estas novelas retratan predominantemente el mundo burgués, sus costumbres, sus espacios (el salón, la casa familiar, el despacho), sus ceremonias sociales y, sobre todo, sus conflictos internos.
En Francia, la revolución burguesa triunfó de forma contundente y por eso allí la proyección de la novela tiene un alcance mayor. Rojo y Negro (1830), Madame Bovary (1857) o El padre Goriot (1835), son obras que desmenuzan la nueva sociedad burguesa descubriéndonos sus auténticos valores. Engels en una carta a Margaret Harkness, de abril de 1888, escribió: «Balzac, a quien considero un maestro del realismo mucho mayor que todos los Zola pasados, presentes y futuros, nos ofrece en La Comedia Humana la historia más maravillosamente realista de la sociedad francesa […] De él he aprendido más que de todos los historiadores profesionales, economistas y estadísticos del período juntos […] Y a pesar de que sus simpatías están con la clase destinada a la extinción, y que él era legitimista por convicción, la sátira nunca es más aguda y la ironía nunca más amarga que cuando pone en acción a los propios aristócratas, y los burgueses, por los que sentía una aversión profunda que sólo podía ser igualada por su odio hacia los republicanos.» (Engels, Friedrich. «Engels a Margaret Harkness, abril de 1888.» En Marx, Engels: Sobre arte y literatura, pp. 150-153. Madrid: Ciencia Nueva, 1968.)
Marx, por su parte, mencionó en varios escritos su admiración por Balzac. En sus notas preparatorias para «El Capital», Marx se refiere a Gobseck de Balzac como una brillante representación del capital usurero. Según testimonios de su hija Eleanor, Marx consideraba «La Comedia Humana» como una fuente para comprender la sociedad francesa postrevolucionaria.
Lo particularmente relevante de estas apreciaciones es que tanto Marx como Engels valoraban que Balzac, pese a sus convicciones monárquicas y legitimistas, hubiera sido capaz de retratar con tanta precisión y crudeza las contradicciones de la sociedad burguesa. Para ellos, esto demostraba la potencia del realismo como método literario, capaz de revelar verdades sociales objetivas incluso contra las intenciones conscientes del autor.
Esta paradoja —un escritor conservador convirtiéndose en uno de los críticos más penetrantes del orden social burgués— ejemplifica perfectamente lo que Georg Lukács desarrollaría después como «triunfo del realismo»
La paradoja crítica: novela burguesa y crítica social
La aparente oposición que supone utilizar el término novela burguesa para designar obras que a menudo critican duramente a esta clase social es, en realidad, parte de la dialéctica inherente al género. La novela, según Bajtín, es por naturaleza un género dialógico, abierto a múltiples voces y perspectivas. Este teórico ruso en «Problemas de la poética de Dostoievski», se refiere a la multiplicidad de voces y conciencias independientes coexistiendo dentro de la novela, género que permite la interacción de diversos lenguajes sociales sin subordinación jerárquica. Esta apertura estructural convierte a la novela en un espacio literario en el que las contradicciones sociales pueden manifestarse con intensidad.
La crítica a la burguesía desde la novela burguesa puede entenderse desde dos perspectivas:
Como crítica interna, porque muchos de los grandes novelistas del XIX pertenecían a la burguesía y expresaban los conflictos que experimentaban con su propia clase. Flaubert, por ejemplo, mantenía una relación ambivalente con sus orígenes burgueses, lo que se tradujo en la despiadada disección de la mentalidad pequeñoburguesa en Madame Bovary.
O como revelación objetiva, puesto la novela, con su tendencia al realismo, acaba por revelar las contradicciones del sistema social incluso cuando sus autores no se lo proponen conscientemente.
En el caso de la literatura española, donde el desarrollo capitalista fue bastante más tardío e irregular que en Francia o Inglaterra, las contradicciones de la novela burguesa adquieren matices propios. La obra de Clarín, especialmente «La Regenta», constituye un ejemplo paradigmático de cómo la forma novelística burguesa podía volverse contra sus propios presupuestos sociales. Vetusta representa el microcosmos de una España donde la burguesía, aliada con la aristocracia decadente y la Iglesia parasitaria de ambas clases, había renunciado a su potencial transformador para integrarse en un sistema de poder que perpetuaba las estructuras tradicionales.
El valor actual del concepto
Insistir hoy en la categoría de novela burguesa no responde a un mero ejercicio de arqueología literaria. Por el contrario, permite comprender mejor tanto la producción novelística del XIX como sus derivaciones contemporáneas. Entender aquello de forma analítica y consecuente para tratar de comprender fenómenos de hoy. O sea, entender la novela como un producto históricamente situado, vinculado a determinadas estructuras de clase, nos ayuda a superar lecturas puramente formalistas o biografistas, y porque reconocer el potencial crítico de la novela burguesa permite apreciar la capacidad de la literatura para revelar las contradicciones sociales incluso desde dentro del sistema que las genera. Como señalaba Adorno, las grandes obras artísticas contienen siempre un elemento negativo, una resistencia a la realidad dada que se expresa a través de su forma estética.
En este sentido, obras como Madame Bovary, La cartuja de Parma o La Regenta son mucho más que documentos de aquella época o estudios psicológicos introspectivos de sus personajes: en realidad lo más interesante es que son auténticos análisis de las contradicciones de una sociedad regida por el valor de cambio, donde los ideales románticos chocan con la sordidez de lo cotidiano, donde el individualismo proclamado se enfrenta a convenciones sociales asfixiantes, donde la moral pública enmascara inmoralidades privadas.
El término novela burguesa, por tanto, puede resultar controvertido por sus connotaciones ideológicas o por su aparente reduccionismo pero sin embargo, renunciar a él supondría perder una herramienta valiosa para comprender un fenómeno literario profundamente ligado a transformaciones sociales concretas. Así pues, la novela del XIX no puede entenderse plenamente sin considerar su relación con el ascenso de la burguesía como clase dominante. Ahora es cuando tiene más sentido citar a Sartre sobre Flaubert, es decir, El idiota de la familia. Para Sartre, Flaubert representa la figura del escritor que, siendo producto de la burguesía, desarrolla lo que él denomina una ‘neurosis objetiva’ que le permite convertirse en crítico implacable de su propia clase. El distanciamiento estético flaubertiano —el más que famoso estilo indirecto libre que permite a Madame Bovary existir como crítica sin moralización explícita— constituye para Sartre no solo una innovación formal, sino un posicionamiento ético: la negación de los valores burgueses mediante una forma literaria que los expone sin comentarlos, permitiendo que la realidad social se revele en sus propias contradicciones.
Así que lo verdaderamente interesante de esta categoría no es su capacidad clasificatoria, sino su potencial analítico. Porque nos permite entender cómo la novela, surgida en la sociedad burguesa se convirtió en un instrumento eficaz para su crítica.
En última instancia, la novela burguesa nos recuerda que la literatura, aun siendo producto de circunstancias históricas, puede trascenderlas a través de su capacidad crítica. Citando a Sartre, se trata del poder movilizador que tiene la literatura para crear una conciencia colectiva. Las grandes novelas del XIX, por su parte, y aun careciendo de la voluntad expresa de hacer una crítica social profunda, siguen provocando nuestro interés precisamente porque, más allá de retratar un mundo social concreto, revelan contradicciones que bajo nuevas formas persisten aún hoy en nuestra sociedad contemporánea.