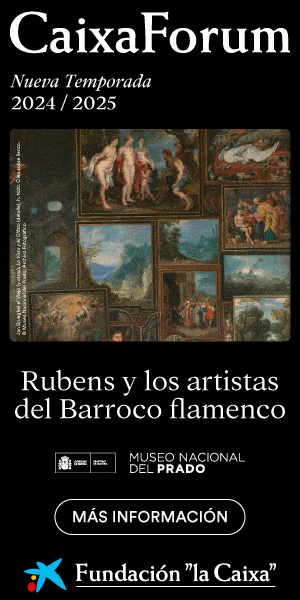La novela del XIX, la modernidad y la novela burguesa

La novela del siglo XIX representa uno de los momentos de mayor interés literario en la historia. Es mucho más que un simple o vulgar reflejo de su época sino que es un medio crítico para explorar y cuestionar las tensiones fundamentales que se producen en la modernidad. Novela y modernidad llegan a ir claramente de la mano.
¿A qué se debe? Pues a que en el corazón de estas narrativas se encuentra el impulso social de la burguesía como clase dominante junto con las contradicciones que produce; una burguesía que, tras derrocar las estructuras del antiguo régimen y construir el nuevo mundo industrializado, se encuentra ahora atrapada en un vacío existencial, espiritual, ético e incluso político – un enorme vacío cultural y por supuesto intelectual – que las novelas de la época nos muestran con habilidades de cirujano, diseccionando conductas y comportamientos de clase en su entorno social.
El siglo XIX es un periodo de extraordinaria riqueza literaria, en el que convergen y se suceden tres movimientos principales: el romanticismo, el realismo y el naturalismo. Cada uno de ellos no solo refleja las transformaciones sociales, económicas y políticas de la época, sino que también representa distintas maneras de interpretar la experiencia humana en un mundo en constante cambio.
Entender estas corrientes literarias es esencial para comprender cómo la novela se convierte en el gran género narrativo de la modernidad, capaz de abordar las tensiones del individuo frente a las estructuras sociales que lo condicionan.
El romanticismo, de finales del siglo XVIII, domina la primera mitad del XIX, es una respuesta a las limitaciones racionalistas de la Ilustración y a los cambios acelerados que trae consigo la Revolución Industrial. la modernidad puesta en entredicho de forma certera. Frente a la frialdad del cálculo y la uniformidad de las nuevas sociedades urbanas, los románticos exaltan la subjetividad, las emociones y la conexión con la naturaleza. La novela romántica pone al individuo en el centro del relato, enfatizando su búsqueda de trascendencia, ya sea a través del amor, la espiritualidad o el arte.
Autores como Goethe, con Los sufrimientos del joven Werther (1774), o George Sand, con Consuelo (1842-1843), retratan a personajes que intentan superar los límites de su entorno, pero que a menudo fracasan en su intento, sumidos en una nostalgia por lo perdido o en un aislamiento doloroso.
Sin embargo, a medida que avanza el siglo, el romanticismo comienza a ser cuestionado. Su énfasis en lo subjetivo y lo emocional resulta insuficiente para abordar las complejidades de una sociedad que se enfrenta a las consecuencias de la industrialización, la urbanización y la consolidación de la burguesía como clase dominante. Surge así el realismo, que rechaza los excesos idealistas del romanticismo y adopta una mirada más objetiva y crítica sobre el mundo.
El realismo busca representar la vida tal como es, enfocándose en los detalles cotidianos y en las relaciones sociales que estructuran la experiencia humana. Autores como Gustave Flaubert, con Madame Bovary (1857), y Benito Pérez Galdós, con Fortunata y Jacinta (1887), convierten a la novela en una herramienta para explorar las contradicciones de la modernidad, desde el vacío existencial de la burguesía hasta las tensiones de clase y género.
El naturalismo, que se desarrolla como una evolución del realismo, lleva esta búsqueda de objetividad al extremo. Influenciado por el positivismo científico y las teorías de Darwin sobre la selección natural, el naturalismo ve a los personajes como productos de su herencia biológica y de su entorno social.
Émile Zola, con una novela tremenda como Germinal (1885), retrata la lucha de los mineros no solo como una denuncia social, sino como un experimento literario que intenta mostrar cómo las condiciones materiales determinan el comportamiento humano: no es una obra revolucionaria por su trasfondo social, es revolucionaria por lo evidente que hay en ella. En el naturalismo, la libertad individual cede ante las fuerzas económicas y biológicas que parecen gobernar el destino de los personajes.
Estas tres corrientes no están aisladas, sino que dialogan constantemente entre sí. El romanticismo aporta a la novela del XIX su acento en el individuo y en las emociones profundas; el realismo introduce una mirada crítica que desmonta los ideales románticos al enfrentarlos a la vida cotidiana; y el naturalismo, por su parte, amplifica esta crítica al incluir un análisis casi científico de las dinámicas sociales y económicas.
Juntas, estas tradiciones literarias configuran un mapa de las tensiones de la modernidad, proporcionando las herramientas narrativas y filosóficas que los grandes autores del siglo XIX utilizarán para crear personajes y relatos que, hasta hoy, siguen interrogándonos sobre nuestra propia humanidad.
Esto no se limita al mundo francés o ruso, que son los contextos literarios más característicos del periodo; en España, aunque se trata de una región cultural más periférica y menos desarrollada industrialmente, con una escasísima revolución burguesa nunca culminada, la novela se hace eco de las mismas inquietudes y conflictos burgueses por asimilación, adaptándolos a su contexto histórico y cultural.
El centro de esta crítica literaria tiene nombres y apellidos que ya son parte de la historia universal de la cultura, se trata de Emma Bovary, Julien Sorel, Fabrizio del Dongo, Jean Valjean, Rodión Raskólnikov, Anna Karénina Fortunata y Jacinta o Ana Ozores, que no son simples protagonistas de historias individuales, sino que representan la estructura social burguesa a través del papel social de las mujeres y los hombres que pertenecen a los relatos.
Cada uno de ellos encarna las preguntas esenciales de su tiempo, las contradicciones de una sociedad que promete progreso, pero genera alienación, y las tensiones entre las aspiraciones personales y las restricciones colectivas.
Al desentrañar las vidas de estos personajes, encontramos un camino para comprender no solo las diferencias entre las tradiciones novelísticas francesa, rusa y española, sino también sus puntos de convergencia en la crítica de la sociedad burguesa y sus promesas rotas. La burguesía no solo como clase, sino como tiempo y esencia material de una realidad insoportable.
Emma Bovary, en Madame Bovary (1857), es el epicentro de la crítica que Gustave Flaubert despliega con una precisión casi científica, así lo cuenta el Nobel Vargas Llosa, su máximo admirador.
Emma encarna el anhelo romántico de trascender la insoportable y ociosa monotonía de la vida burguesa de provincias, pero su tragedia no reside únicamente en la imposibilidad de alcanzar sus sueños, sino en el tedio y la vulgaridad que caracterizan el entorno que la rodea. Su matrimonio con Charles, un hombre decente pero mediocre, hueco, y su vida provinciana, dominada por deudas y conversaciones anodinas, reflejan el vacío de un mundo que en el que ella se ha perdido abandonando un sueño de dimensión épica y espiritual. Flaubert no concede a Emma un ápice de grandeza, ni siquiera en su muerte.
La narrativa, cuidadosamente medida y contenida, remarca el fracaso de la burguesía en la tarea de llenar el espacio que dejaron las jerarquías aristocráticas y religiosas precedentes: la burguesía es eso, una clase cuya expresión de un modo de vida en un contexto de acumulación capitalista carece de ningún interés pasional como el que ella ansía. Cada detalle —el vestido de Emma, los colores del salón, las palabras repetitivas de Charles— construye un universo narrativo perfecto, pero al mismo tiempo implacablemente vacío.
Como describe Flaubert: “El papel de la pared, de un color claro, cortado por una guirnalda de flores pálidas, se enmarañaba tras el sofá, donde había un reloj bajo una cúpula de cristal”. Sartre, filósofo de los cuarenta y los cincuenta, y motor de referencia de la revolución de mayo, en su obra El idiota de la familia, describe a Flaubert como un autor atrapado en su desprecio por el mundo burgués, un desprecio que se proyecta en Emma como una parálisis existencial.
Vargas Llosa, un lector apasionado y conferenciante sobre Falubert, en cambio, destaca que la perfección técnica de Flaubert, fruto de un trabajo constante y sistemático, fruto de un esfuerzo tenaz, convierte su obra en una crítica silenciosa pero devastadora: la alienación no necesita ser explícita, o mejor dicho, explicada; está en cada frase, en cada silencio, en cada objeto cuidadosamente descrito.
Por su parte, Stendhal, en Rojo y negro (1830), adopta un enfoque diferente al de Flaubert. Julien Sorel no está paralizado en el universo vacío de Enma; es un joven lleno de ambición que busca ascender socialmente en una Francia postnapoleónica donde las jerarquías aristocráticas aún, o mejor dicho, de nuevo, imponen límites.
Pero la burguesía ya ha comenzado a consolidarse como clase dominante enfrentando una nueva contradicción, y en ese contexto, Julien utiliza el poder, el amor y la astucia para intentar superar las barreras de clase, aunque su lucha está condenada, no solo porque la sociedad es implacable, sino porque el propio Julien carece de la capacidad para reconciliar sus impulsos románticos – en el sentido de aventuras de amor – con el pragmatismo que exige su ambición. “Un hombre puede llegar hasta donde quiera, siempre que tenga suficiente valor”.
En La cartuja de Parma (1839), Stendhal lleva esta desconexión al extremo. Fabrizio, en plena batalla de Waterloo, uno de los momentos históricos más trascendentales y memorables de la historia de Europa, no comprende lo que sucede a pesar de estar inmerso en ella; vaga en la más absoluta ignorancia sin conciencia ninguna, va y viene sin llegar a saber en algun momnento junto a que bando está.
La confusión de Fabrizio, que deambula por el campo de batalla sin entender su significado ni su papel en él, es una metáfora brillante de la alienación del individuo moderno frente a los grandes acontecimientos históricos. Este episodio, al final, quién sabe si con ese propósito original, termina por desmantelar el mito aventurero del héroe romántico, sustituyéndolo por un joven ausente, perdido en el caos, lleno de anhelos y esperanzas épicas pero incapaz de conectarse con la trascendental narrativa de verdadera épica que lo rodea, que no es otra que estar el corazón del universo napoleónico al que se ha consagrado. Un tipo ridículo, amable e incluso simpático, pero ridículo, en un momento único.
En Los miserables (1862), Victor Hugo, adopta una perspectiva mucho más grandilocuente que la de Flaubert o la de Stendhal. Su novela no se limita a narrar la vida de Jean Valjean; construye una epopeya moral y social en torno a ella y su contexto que denuncia las injusticias de una sociedad que perpetúa la pobreza y la exclusión en nombre de la ley. Hugo convierte al policía Javert, el antagonista obsesionado con el orden, en un símbolo de un sistema que sacrifica la humanidad en nombre de la legalidad.
Aquí, la crítica de Hugo dialoga con las ideas de Marx, quien para entonces ya describe a la burguesía como una clase revolucionaria en su origen, pero profundamente conservadora en su consolidación. Marx y Hugo curiosamente comparten la convicción de que la sociedad burguesa, aunque progresista en apariencia, perpetúa estructuras de explotación y desigualdad. En Hugo, esta crítica adopta un tono épico que busca despertar la conciencia ética de sus lectores, convirtiendo la novela en un manifiesto político y moral.
Este también es el tiempo amplio del naturalismo, que encuentra su máxima expresión con Émile Zola – en España en Pardo Bazán -, quien en la grandiosa Germinal (1885) nos lleva al corazón de la lucha de clases que definió Marx, expresada con toda la claridad con que esta historia en la que se reproduce todo.
A través de la figura de Étienne Lantier, un joven idealista que se une a los mineros en huelga, Zola retrata con brutal honestidad la miseria de los trabajadores y la implacable maquinaria del capitalismo industrial. En las profundidades de las minas, entre el sudor, la desesperación y la furia, la novela expone el abismo que separa a los propietarios de los explotados. “Las máquinas devoraban hombres, trituraban vidas; se alimentaban de generaciones completas para seguir en movimiento,” escribe Zola, ofreciendo una visión de la burguesía como una clase que prospera a costa de la sangre y el sufrimiento de los demás.
La narrativa de Germinal no se limita a la denuncia social; es también un estudio de las fuerzas que impulsan el cambio histórico, donde la violencia, el sacrificio y la esperanza se entremezclan en un relato que refleja las ideas marxistas sobre la lucha de clases.
En este contexto de crítica social y exploración de las tensiones de la modernidad, la perspectiva filosófica de Karl Marx no puede ser eludida para entender los límites de aquel humanismo romántico que predominaba en la primera mitad del siglo XIX.
Las críticas de Marx a Feuerbach, expuestas en sus célebres Tesis sobre Feuerbach, iluminan cómo la literatura de la época se debate entre una visión idealista de la humanidad y las contradicciones materiales que estructuran la sociedad burguesa.
Feuerbach había desplazado la religión como fundamento del análisis social, pero Marx consideró que su enfoque seguía atrapado en el terreno de la abstracción de la filosofía idealista al centrarse exclusivamente en la esencia humana como categoría universal. Según Marx, “la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo.
En su realidad, es el conjunto de las relaciones sociales.” Este giro materialista puede encontrarse en obras como Germinal, de Zola, o Los miserables de Hugo, donde los individuos son moldeados y, en ocasiones, aplastados por las estructuras sociales en las que viven pero tambien en las novelas que reflejan el abismo provinciano burgués en opoeiión ala verdadera realidad de las masas trabajadoras.
Ahí está el Marx que contesta a Feuerbach y propone cambiar el mundo sin más reflexiones abtsractas. La literatura del siglo XIX, al igual que la crítica de Marx, comienza a desplazar el foco desde el individuo hacia las dinámicas colectivas, mostrando que la emancipación no es solo un asunto moral, sino político y económico.
Por otra parte, un pco más lejos de esto, está la obra Consuelo (1842-1843), George Sand, que presenta a una heroína extraordinaria que encarna la pureza artística y espiritual.
Consuelo, una cantante bohemia que lucha por mantenerse fiel a sus principios y a su arte, se convierte en una figura heroica no solo por su talento, sino por la fortaleza moral que la sostiene frente a las adversidades. La novela, como gran parte de la obra de Sand, está impregnada de un humanismo romántico que celebra la capacidad del individuo para trascender a las limitaciones de su entorno y alcanzar un nivel superior de autenticidad y humanidad.
Consuelo, como su propio nombre sugiere, es una fuente de consuelo y de inspiración, no solo para quienes la rodean, sino también para el lector, que la ve como un ideal de integridad frente a un mundo corrupto y lleno de conflictos: es mismo mundo burgués del que ya hemos hablado en otras variantes.
Sin embargo, este enfoque, profundamente arraigado en las sensibilidades románticas, se centra en el individuo como motor del cambio y la redención. Sand no ignora las desigualdades sociales ni las dificultades materiales que atraviesan sus personajes, pero estas quedan subordinadas a una narrativa que privilegia las cualidades intrínsecas del espíritu humano: nos ofrece una visión diferente.
Consuelo enfrenta obstáculos relacionados con su origen humilde, con el machismo que predomina en su entorno y con las intrigas de una aristocracia decadente, pero su resolución personal y su talento inquebrantable son presentados como las claves para superar esas barreras.
En este sentido, la novela evita conectar las luchas personales de los personajes con las estructuras económicas y sociales más amplias que determinan, en gran medida, esas dificultades. Así pues, nos deja una visison de la nivela burguesa con otra orientación a la que veíamos en el realismo y el naturalismo.
A pesar de estas limitaciones que impone el nuevo materialismo “antiburgués”, es importante reconocer el impacto de Sand como escritora comprometida y adelantada a su tiempo
El idealismo de Sand, aunque poderoso y conmovedor, contrasta con las perspectivas más materialistas que ya ha expuesto Marx y que ya están en el centro del debate ideologico y sobre todo en una realidad de injusticias que ya adquiere tintes revolucionarios traladando el debate de la vacuidad burguesa a la necesidad de superar a la burguesía voraz y su modo de producción por otro que ponga fin al horror de minas y fábricas semiesclavistas.
Marx, como decíamos, al criticar las limitaciones del humanismo romántico, había señalado, en sus tesis, que el viaje de Consuelo, por más inspirador que sea, está desconectado de las relaciones estructurales que perpetúan las desigualdades que la protagonista enfrenta.
Para Marx, la emancipación no puede ser alcanzada únicamente a través del esfuerzo individual o de la excelencia moral; requiere una transformación colectiva de las condiciones materiales que sostienen las jerarquías y las injusticias. Desde esta óptica, Consuelo es un relato profundamente humanista, pero también limitado en su alcance crítico.
A pesar de estas limitaciones que impone el nuevo materialismo “antiburgués”, es importante reconocer el impacto de Sand como escritora comprometida y adelantada a su tiempo. En un mundo literario dominado por hombres, Sand no solo logró abrirse paso, sino que utilizó su obra para explorar temas que a menudo eran ignorados: la independencia femenina, la importancia del arte como vehículo de transformación personal y social, y la necesidad de desafiar las convenciones opresivas de la sociedad burguesa.
En este sentido, Consuelo no solo es una novela, sino un manifiesto artístico que, aunque limitado por las sensibilidades románticas de su tiempo, sigue siendo relevante como testimonio de una visión del humanismo que privilegia al individuo como centro del progreso.
En Alemania, antes del desarrollo de las ideas marxistas, o del realismo o del naturalismo que tieneden a converger en algunos aspectos con estas, Johann Wolfgang von Goethe ofrece, por su parte, una reflexión crucial sobre el lugar del individuo en un mundo en transformación con Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister (1795-1796).
Wilhelm, un joven burgués que aspira a reconciliar sus inquietudes artísticas con las exigencias prácticas de la vida, se convierte en una metáfora del esfuerzo por encontrar sentido en una sociedad que ya no puede apoyarse en las certezas del pasado.
La figura de Wilhelm, en su búsqueda de equilibrio, parece encarnar la dialéctica de la modernidad que Hegel articulará posteriormente: la tensión perpetua entre la libertad individual y las estructuras colectivas que, en última instancia, absorben y moldean esas aspiraciones.
Goethe, aunque todavía en aquel momnento optimista en su visión del progreso burgués, anticipa con agudeza las frustraciones que esta nueva clase enfrentará cuando la armonía entre individuo y sociedad se torne inalcanzable, ese futuro queantes adivinadabamos. “Toda formación tiene un fin, pero el hombre educado no solo tiene un destino propio; debe también aspirar a ser útil para la humanidad”.
La filosofía alemana, especialmente a través de Hegel, se convierte en un marco imprescindible para entender estas tensiones en la narrativa del siglo XIX. Si Hegel veía la historia como un proceso dialéctico donde las contradicciones de cada época impulsaban el cambio, el otro filósofo del momento, Schopenhauer, ofrecía una visión más sombría, enfocándose en el conflicto inherente al deseo humano, condenado a buscar constantemente lo que nunca podrá satisfacer.
Esta visión se materializa en la obra del escritor que acabara siendo un antifascista, Thomas Mann, quien en Los Buddenbrook (1901) describe la decadencia de una familia burguesa atrapada entre sus aspiraciones materiales y un vacío espiritual cada vez más evidente. Mann, heredero de la tradición goethiana, recoge estas contradicciones y las expande, mostrando cómo las promesas del progreso burgués no solo generan riqueza, sino también una crisis moral que socava sus propios cimientos.
Si la novela francesa disecciona el vacío existencial de la burguesía y la rusa se adentra en cuestiones éticas y trascendentales, la inglesa teje lo personal y lo colectivo, explorando cómo los conflictos individuales reflejan las dinámicas de clase