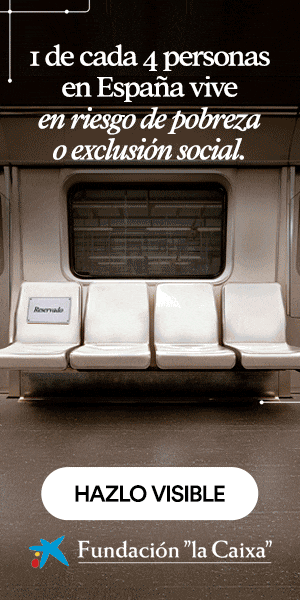Más Estado, menos ruido; Más Estado, menos ultraderecha

La importancia de defender el Estado moderno no solo es una cuestión de ideología pasajera o de retórica política: es una necesidad fundamental para garantizar una sociedad más justa, equitativa y cohesionada y forma parte del pensamiento socialista desde sus orígenes.
Desde el pensamiento de la Ilustración, la concepción del Estado ha sido una respuesta directa a las necesidades colectivas de justicia, seguridad y bienestar que se demandaban en una sociedad que asistía al declive decadente del Antiguo Régimen. Ya los filósofos contractualistas como John Locke y Jean-Jacques Rousseau plantaron las primeras semillas de esta visión moderna al proponer que los individuos, por medio de un contrato social, deben ceder ciertas libertades naturales para garantizar un bien común que solo puede ofrecer una autoridad compartida: el Estado. En la visión de Locke, esta entidad debía proteger la vida, la libertad y la propiedad, estableciendo el respeto a la dignidad y la seguridad de cada persona como su razón de ser. Rousseau, por su parte, fue más allá y sostuvo que el verdadero Estado debe actuar como una expresión de la voluntad general, es decir, como un organismo cuyo propósito es la armonización de los intereses individuales con el interés colectivo. Así nació la idea del Estado como un mediador esencial, cuyo deber es resguardar y regular los derechos de todos para que nadie quede subordinado o vulnerado por los intereses de otros. Eso, aunque parezca mentira, es lo que Trump, Putin y sus socios de Vox y populistas de “izquierda” cuestionan hoy.
La Revolución Francesa dio forma práctica a estas ideas con la creación de un Estado republicano e igualitario que buscaba garantizar los derechos humanos universales, una estructura secular y justa que pretendía superar las jerarquías de privilegio y permitía el acceso a la educación pública – como ejemplo – para todos, sin distinción de origen. Este ideal, construido en torno a los valores de libertad, igualdad y fraternidad, sentó las bases de la justicia social al establecer que el Estado debía proteger y proporcionar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. Con esta responsabilidad como núcleo, el Estado moderno se convirtió en un mecanismo con capacidad para construir el bienestar común a través de servicios públicos que son mucho más que meros derechos: son pilares de una sociedad que reconoce el potencial de cada individuo. Otra cosa son las fauces que encerraba el liberalismo capitalista detrás de la sonrisa democrática.
En efecto, con el desarrollo del capitalismo, y especialmente con el auge del neoliberalismo radical, esta concepción solidaria del Estado se ha visto siempre disminuida. A lo largo del siglo XIX y XX, la expansión sin control de las ideas del libre mercado generó terribles e insoportables desigualdades extremas, dando lugar a un sistema económico donde la riqueza y el poder se concentraron en manos de unos pocos y el esfuerzo, el trabajo mal pagado y la miseria en la realidad de muchos.
La socialdemocracia gobernante tras la Segunda Guerra Mundial, mediante un acuerdo con la vieja democracia cristiana que hoy se extingue entre brazos en alto y quienes los aplauden indisimuladamente, como Manfred Weber, comenzó a regular el mercado para evitar que sus excesos destruyeran el tejido social que debía ser la base de una nueva Europa surgida de las cenizas de Auschwitz a este lado del telón.
La creación de leyes laborales, sistemas públicos de pensiones, atención social, el desarrollo de sistemas de seguridad social y la promoción de la educación pública y gratuita en un contexto de lo que algunos llamaron ‘estado providencia’ – el que se preocupaba del ciudadano de la cuna hasta la muerte – fueron instrumentos de un Estado que protegía a los ciudadanos del abandono y la explotación desmedidas, características de un sistema voraz de acumulación capitalista que había llevado a Europa al fascismo y al nazismo. La educación pública, en particular, se erigió como uno de los baluartes de esta visión moderna y socialmente avanzada, pues al garantizar la instrucción a todas las personas sin distinción de clase, el Estado reconocía que el conocimiento es la herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades y para el desarrollo de una ciudadanía plena. El derecho a una educación pública, libre de condicionamientos económicos, es desde entonces un acto de justicia social que se transforma en un puente hacia el progreso colectivo.
La Segunda Guerra Mundial y las devastadoras situaciones que condujeron a ella hicieron necesario este pacto social y de él deviene el Estado de bienestar, una estructura consolidada en Europa occidental que consagraba el derecho de todos los ciudadanos a acceder a servicios esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones y la vivienda. Bajo el modelo de bienestar, el Estado asumía la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y de proporcionarles una base de seguridad que fuera mucho más allá de la mera existencia. La salud pública, financiada a través de impuestos progresivos, simbolizaba el compromiso de la sociedad con la dignidad y el derecho de todos a una vida sana. El sistema de pensiones, por su parte, representaba un reconocimiento a la contribución de cada trabajador al desarrollo del país, garantizando que nadie quedara desprotegido en la vejez. Este modelo de Estado no era solo una estructura administrativa, sino un acto de confianza entre la sociedad y su gobierno, un pacto en el que el bien común prevalecía sobre los intereses individuales.
Hoy, sin embargo, nos enfrentamos a una ofensiva neoliberal que busca privatizar y mercantilizar estos servicios fundamentales, no es una advertencia es una constatación. Véase la estrategia de la Comunidad de Madrid que dirige la parafascista Isabel Ayuso, socia de Millei en sus delirios anticomunistas, que en su encarnizada capacidad para enturbiar la política – y oscurecer la suciedad de los negocios de su familia con otros muertos, los de la pandemia -. La sanidad pública, la educación gratuita, las pensiones dignas y otros derechos conquistados han pasado a ser objeto de ataque de aquellos que defienden un Estado mínimo, un Estado cuya función se limite a proteger la propiedad privada y a facilitar el libre mercado; aquello de las cañas y la libertad no era sino la manifestación evidente del darwinismo social de estas políticas: el que tenga dinero y condiciones que se salve, el que no, que no moleste que la economía necesita a seguir su curso.
Esta concepción supone una regresión a una sociedad segmentada y desigual, donde la educación de calidad y la salud adecuada son privilegios de unos pocos en lugar de derechos universales
La privatización masiva que promueven los neoliberales bajo la promesa de eficiencia y libertad económica no es más que un retroceso hacia un sistema donde los derechos se transforman en bienes de consumo, accesibles solo para quienes puedan pagarlos. Esta concepción supone una regresión a una sociedad segmentada y desigual, donde la educación de calidad y la salud adecuada son privilegios de unos pocos en lugar de derechos universales. Además, el desmantelamiento del Estado como regulador y garante de la equidad fomenta la inseguridad y acentúa los desequilibrios territoriales, abandonando a las regiones menos desarrolladas a su suerte y aumentando la brecha entre ricos y pobres.
Las duras consecuencias del recorte social tras la crisis financiera de 2008, que tuvo un impacto devastador en muchas economías, evidenciaron las vulnerabilidades de este enfoque de austeridad. La respuesta inicial de la Unión Europea a esa crisis se caracterizó por la contención del gasto público y los ajustes, lo que resultó en una restricción severa de servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación. Estos recortes provocaron un aumento de la desigualdad, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la población y limitando el acceso de los jóvenes a un futuro estable.
Sin embargo, la crisis de la pandemia de 2020 marcó un cambio en esta política: en lugar de imponer medidas de austeridad, la Unión Europea, liderada por un Pedro Sánchez combativo junto a una Von der Leyen consciente de la gravedad del problema y aun ubicada en un “demo cristianismo” centrista – frente a un Weber que ya reclamaba otro tipo de medidas de austeridad, contención del gasto y sobre todo, limitación de los objetivos medioambientalistas – aprobó fondos de recuperación económica para los países miembros, destinando recursos significativos para mitigar el impacto económico y social.
Particularmente España se vio claramente beneficiada, a pesar del PP español de Casado, primero, y de Feijóo después, que buscaban la alianza ya en Europa con la ultraderecha, con la se unían en España. Pese a ellos, se desplegaron ayudas para sostener el empleo, paliar el impacto en los sectores más golpeados y proteger la economía. Este enfoque de inversión en lugar de recortes evidenció un cambio de paradigma, donde se reconoció la importancia de un Estado fuerte y de la cooperación supranacional para proteger a las poblaciones en momentos de crisis. Además, durante la pandemia, se aprobaron múltiples medidas para salvaguardar el bienestar social y la economía: se implementaron políticas de apoyo a las empresas para evitar despidos masivos, se fortaleció el sistema de salud pública para responder a la emergencia sanitaria y se aprobaron paquetes de ayuda a las familias afectadas. Igualmente, en la posterior crisis de inflación provocada por la guerra de Ucrania, se adoptaron medidas adicionales en la Unión Europea para contener los precios de la energía, proteger a los sectores más vulnerables y apoyar el acceso a bienes esenciales. Este enfoque mostró un modelo de colaboración donde el Estado y las instituciones supranacionales priorizan la cohesión y la seguridad social por encima de la simple contención del gasto. Ese ha sido el camino correcto, junto a los impuestos a los beneficios de las eléctricas y la banca y la excepción ibérica, dos hechos que definen la naturaleza socialdemócrata del gobierno de Pedro Sánchez.
La estrategia neoliberal se apoya, además, en sectores de ultraderecha que buscan una Unión Europea debilitada y menos involucrada en la toma de decisiones sobre cuestiones críticas para el futuro común, y actuando de forma radical en la regulación de las políticas de inmigración mientras obvian, o tratan de obviar, la lucha contra el cambio climático. Así, se promueve que servicios esenciales como la sanidad o las pensiones de jubilación se capitalicen en fondos privados, y que los despidos y el seguro de desempleo se privaticen bajo fórmulas como la “mochila austriaca”. En el ámbito de la vivienda, la injerencia de fondos de inversión y la proliferación de pisos turísticos han llevado a una crisis de accesibilidad, en la que las expectativas de los jóvenes para tener un hogar y una vida estable se reducen drásticamente. El mercado inmobiliario, orientado exclusivamente a la inversión y al beneficio rápido, desfigura el derecho a la vivienda y convierte a la propiedad en un lujo, alimentando una sociedad fragmentada donde el derecho al hogar queda supeditado al interés económico.
Es una costumbre que gobernando el PP se desvalorice la vida como bien esencial y se traten terribles tragedias como oportunidades de contraposición política sin el menor interés por las víctimas salvo su uso como instrumentos de choque